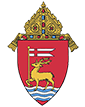Archbishop Leonard P. Blair
En un mundo de “lo hice a mi manera”, en el que se idealiza al que es individualista, inconformista, y donde la gente reclama autonomía para definirse ellos mismos, no es de extrañar que un número cada vez mayor de católicos se identifique como católico, pero no asistan a la Misa Dominical. Sin darse cuenta, son un rebaño de uno, como si eso fuera posible, desconectados del resto del cuerpo de Cristo en el culto y, a menudo, también en las creencias y la enseñanza moral.
Ahora que estamos atravesando una pandemia, existe el temor de que el fenómeno de el “rebaño de uno solo” empeore, incluso que cuando esto termine, más personas no regresen a la Iglesia, pensando que basta ver la misa transmitida o televisada en la comodidad de sus hogares, sin encontrarse con otras personas “en vivo”, e incluso sin encontrar a Jesús “en vivo” en la recepción de la Sagrada Comunión.
Por otro lado, me gusta pensar, y yo espero y rezo, que la privación de la asistencia a la iglesia y a la recepción de los sacramentos durante la pandemia haga que la gente vuelva a apreciar lo que se está perdiendo. “La ausencia hace crecer el cariño”, es el dicho que estoy esperando que entendamos.
En una carta publicada este agosto, el Vaticano emitió una reflexión que nos llama, tan pronto como las circunstancias lo permitan, a “volver a la Eucaristía con el corazón purificado, con un renovado asombro, con un mayor deseo de encontrarnos con el Señor, de estar con él, para recibirlo y llevarlo a nuestros hermanos y hermanas con el testimonio
de una vida llena de fe, amor y esperanza”. La carta continúa diciendo: “No podemos vivir, ser cristianos, realizar plenamente nuestra humanidad y los deseos de bien y felicidad que moran en nuestro corazón sin la Palabra del Señor, que en la celebración de la liturgia toma forma y se convierte en palabra viva, hablada por Dios para los que hoy
abren su corazón para escuchar;
“No podemos vivir como cristianos sin participar del Sacrificio de la Cruz en el que el Señor Jesús se entrega sin reservas para salvar, con su muerte, a la humanidad que había muerto por el pecado; el Redentor asocia la humanidad consigo mismo y la conduce de vuelta al Padre; en el abrazo del Crucificado todo sufrimiento humano encuentra luz
y consuelo;
“No podemos estar sin el banquete
de la Eucaristía, la mesa del Señor, a la que somos invitados como hijos e hijas, hermanos y hermanas, para recibir al mismo Cristo Resucitado, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en ese Pan del Cielo que nos sostiene en las alegrías y las labores de esta peregrinación terrena;
“No podemos estar sin la comunidad cristiana, la familia del Señor: necesitamos encontrar a nuestros hermanos y hermanas que comparten la filiación de Dios, la fraternidad de Cristo, la vocación y la búsqueda de la santidad y la salvación de sus almas en la rica diversidad de edades, historias personales, carismas y vocaciones;
“No podemos estar sin la casa del Señor que es nuestro hogar, sin los lugares santos donde nacimos a la fe, donde
descubrimos la presencia providente del Señor y descubrimos el abrazo misericordioso que levanta a los caídos, donde consagramos nuestra vocación al matrimonio o la vida religiosa, donde rezamos y damos gracias, nos regocijamos y lloramos, donde confiamos al Padre a nuestros seres queridos que habían completado su peregrinaje terrenal;
“No podemos estar sin el día del Señor, sin el domingo que ilumina y da sentido a la sucesión de jornadas laborales y a las responsabilidades familiares y sociales.
Como su arzobispo, ¡es mi oración y mi esperanza que tomemos en serio estas hermosas afirmaciones de nuestra fe católica y las hagamos nuestras! Y que recordemos lo que nuestro Señor les dijo a los Apóstoles cuando la gente lo abandonó cuando les dijo que no podrían tener vida dentro de ellos sin comer su cuerpo y beber su sangre. “¿También ustedes quieren irse?”, Jesús preguntó a los Doce. Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de la vida eterna” (Juan 6:67-69).